
La facultad de las cosas inútiles es un Tratado de la condición humana que concentra el pulso de un época, de un tiempo oscuro, muy oscuro, donde el fulgor del idealismo propuso un nuevo amanecer del hombre libre.
La literatura, lo sabemos, es apenas un gesto invisible que irradia su energía como una gota de agua que cae en el océano. Esta novela, por supuesto, no es la excepción. Pero eso sí, su gesto invisible contiene esa dosis de certezas que no deja indiferente a quienes recorren su camino. La certeza de que el infierno no puede, no debe, convertirse en nuestro único destino. La certeza de que los gestos más ínfimos son un destello capaz de llevarnos a otras dimensiones. La certeza de que el instante es, en realidad, nuestra única eternidad… “No, la vida es bellísima, es la existencia la que a menudo es insoportable”, dice Yuri Dombrovski.
1937 en la Unión Soviética de Josef Stalin, el poder en su plena y máxima tiranía, cobijado por un planeta casi del todo indiferente ante un drama que todavía se tardaría mucho en reconocer.
En La facultad de las cosas inútiles, Dombrovski decidió no inventar nada sino contar lo que mejor conocía: su vida. Pero no sólo era “su” vida, sino que en esa vida se despliega el testimonio de una época sombría. La vida le “concedió una oportunidad irrepetible: me había convertido en uno de los ya dolorosamente escasos testigos de la mayor tragedia de nuestra era cristiana. ¿Cómo habría podido dejar a un lado y esconder lo que había presenciado, lo que sabía, y aquello sobre lo cual había reflexionado tanto?”
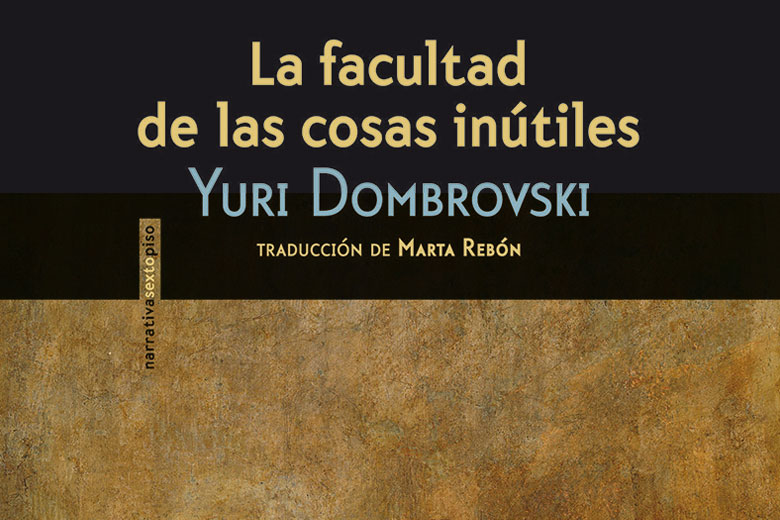
La libertad y la imaginación son un par de aves que sobrevuelan por esta memoriosa máquina del tiempo. Asediadas por el olvido, una y otra vez se empecinan en recobrar su vuelo.
La sutileza para evocar paisajes, contrasta con la tragedia que contiene este Tratado:
«Las nubes se habían dispersado, el sol se asomó y de pronto hizo mucho calor. En general, el verano había sido seco. Los aguaceros no habían llegado hasta hacía poco —unas lloviznas finas y oblicuas—, el tipo de lluvias que llaman de setas cuando caen cerca de Moscú o de Riazán. Aquí, la tierra, exhausta por el calor, las acogía con avidez, abierta con todos sus barrancos y colinas, con todas sus hectáreas de oscuros tréboles y blancas campanillas, con todas las hojas mustias de sus arbustos. Pequeños paracaídas blancos flotaban en el aire: eran los dientes de león que perdían su flor. Las irreales, tiernas y azules achicorias, en sus tallos altos, nudosos, fuertes y rectos como cuerdas, se marchitaban y se tornaban de color rosa porcelana, blancas, grises, incoloras. La canícula temblaba como el vapor sobre un samovar. Y alrededor las cigarras cantaban con todas sus fuerzas.»
La ficción, una de las características más elocuentes de la realidad, se disfraza y se manifiesta justo allí donde su existencia es un sueño que el dolor desmiente. Pero no es ese el puerto al que llega Dombrovski en La facultad de las cosas inútiles, su travesía es una herida profunda que invoca el futuro como puerto seguro para que la tragedia encuentre algún sosiego.








